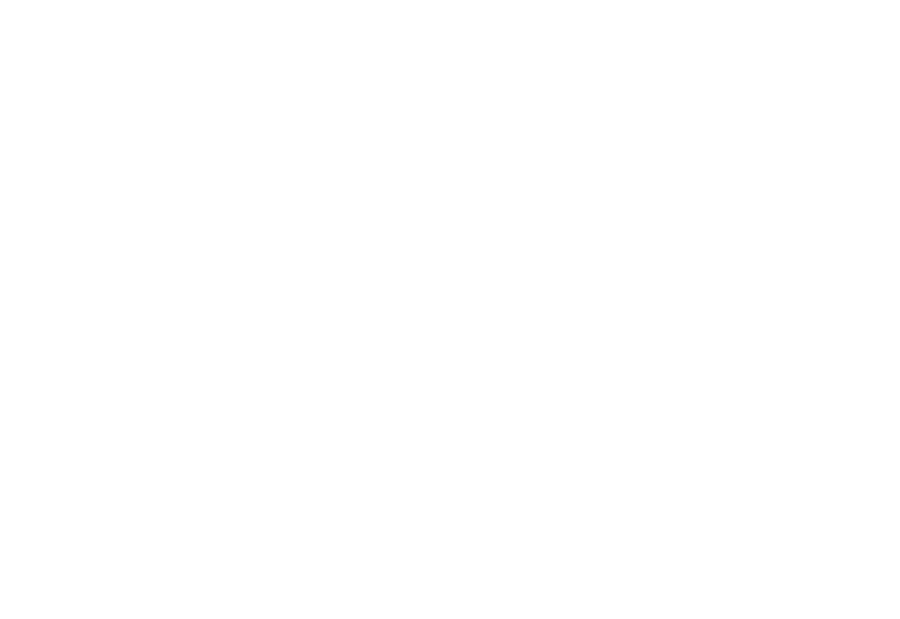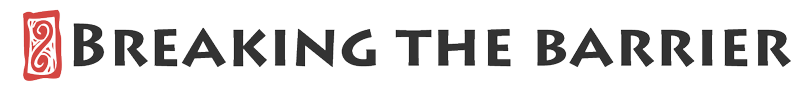Capítulo 1
Una nueva era
A comienzos del siglo xix, al norte de la Nueva España, existía un lugar abundante en oro y metales preciosos. En esta tierra vasta, hermosa y rica se fundó la Nueva Vizcaya. Tanto el nombre del estado como el de su capital, Durango (que según los estudiosos significa “Más allá del agua” ), tenían su origen en la provincia española de Vizcaya. Posteriormente la capital del estado se denominaría Victoria de Durango. Justo en este lugar se desarrollaría una historia llena de magia, aventura y color que, a pesar del paso de los años, vale la pena contar.

Era una mañana invernal y, como siempre, las actividades comenzaron desde muy temprano en la casa de la familia Gomes. Surcaban el aire e impregnaban todas las habitaciones de la casa aromas que despertaban el apetito y evocaban la niñez de quien los percibía, transportándolo mágicamente a la cocina. Justo allí, doña Francisca amasaba los ingredientes para hacer tortillas de maíz.
Llevaba puesto un lindo delantal con estampado de fresas y arándanos que cubría su larga falda oscura. Esta era sacudida con insistencia por su nieto, quien jalaba ansiosamente la tela en un acto desesperado por saber más sobre la leyenda que la dulce anciana le estaba contando en esos momentos.
Isaac Tenoch, un niño de apenas once años, de ojos grandes y brillosos, cabello corto y un lunar muy distintivo en la mejilla izquierda, escuchaba atentamente el relato que doña Francisca le contaba. La leyenda había captado de tal forma su atención que Isaac Tenoch se había quedado inmóvil, como en un estado de trance que no le permitía ni pestañear. Era tal vez la más maravillosa que había escuchado en su joven e inocente vida y, aunque su abuela solía contarle historias casi a diario, esta era especial.
«Siéntate, Isaac», dijo la abuela con una mirada de complicidad mientras sonreía. El niño, sorprendido, con las dos manos apretadas y apoyadas sobre la mesa, escuchaba nuevamente con emoción. Sus pupilas se dilataban más y más a cada segundo mientras de un pequeño hueco del techo de vigas resonaba el canto de una pareja de golondrinas. Se decía que esos pájaros eran mágicos y que traían mensajes del más allá.
De pronto, se escuchó otro sonido: el de su madre, doña Clemencia, quien tarareaba en voz baja una canción que solo ella conocía mientras machacaba carne seca de venado que, por cierto, era la única que podían comer, pues podían cazar con libertad estos animales en las noches de luna llena. Por supuesto, la carne de res era exclusivamente para los ricos.
La carne de venado había sido un obsequio del hacendado y reconocido terrateniente don Ignacio De la Fuente, quien habitualmente salía de caza por la sierra acompañado por don Jacinto Gomes, padre de Isaac Tenoch. Este lo acompañaba también en sus pasatiempos favoritos: tiro al pato y tiro al pichón.

Don Jacinto, además, sembraba maíz y frijol y, aparte de ser empleado minero, era el capataz de la familia De la Fuente, cuidando de sus extensas tierras en los lejanos llanos. Don Ignacio también era dueño de casi todas las minas de la región con sus enormes yacimientos de oro y plata y, en menor volumen, de cobre, zinc y plomo. El acceso a tantas riquezas convertía a don Ignacio en una de las personas más ricas no solo de México, sino de todo el continente americano, dotándolo de un poder casi absoluto. A decir de los habitantes de la región, cualquier cosa que el señor dijera era palabra santa.
Lo que más disfrutaba Isaac Tenoch, además de las historias de su abuelita, era el olor a membrillo y los exquisitos sabores de las guayabas y las manzanas que, por cierto, provenían de una localidad que actualmente es conocida como Canatlán, un pueblo famoso por producir manzanas de enorme tamaño y delicioso sabor.
Su madre era toda una experta en preparar una cajeta tradicional sabrosa y adictiva, hasta tal punto que su sabor permanecía por varios minutos en la boca de los comensales. Por ese motivo, a doña Clemencia le resultaba fácil vender la cajeta a las familias ricas de la zona, aunque recibía pocas ganancias en relación al gran esfuerzo que requería preparar un producto de la más alta calidad. Siempre le había dado cierto pudor manejar dinero, y el precio al que vendía sus delicias apenas cubría sus costos de producción. Sin embargo, ella era feliz así.
A Isaac Tenoch lo volvía loco la cajeta de su madre.
Definitivamente se trataba de su postre favorito, que le gustaba acompañar con un vaso de leche recién ordeñada. Doña Clemencia también solía hacer tortillas de maíz y de harina, siempre con la ayuda de doña Francisca, para consumo de la gran hacienda La Cuadrilla, que pertenecía a la acaudalada familia De la Fuente y que se encontraba en el terreno contiguo a la casa de Isaac Tenoch.
Esa casa, en realidad, pertenecía al patrimonio de la majestuosa hacienda. Era una especie de préstamo cordial de don Ignacio a don Jacinto, su trabajador más leal, aunque también corría el rumor de que era por la conexión familiar que había entre el terrateniente y la abuela de Isaac Tenoch, un secreto bien guardado de la época.
Lo que realmente no era rumor era que, desde pequeño, Isaac Tenoch conocía como la palma de su mano el interior de las minas y solía jugar en las entradas cuando acompañaba a su padre a trabajar. Incluso, a veces, hasta agarraba el pico y felizmente lo ayudaba. Los metales preciosos que se encontraban allí dentro le producían una gran fascinación. Le encantaba el brillo de la plata pura, y sentía una energía muy especial al tocar el metal en su estado bruto antes de ser refinado por los especialistas y posteriormente vendido a las joyerías. Allí era transformado en suntuosas piezas que compraban las glamurosas mujeres de la época.
Además, el particular y distinguido modista del momento, Jean Canet, amigo y diseñador exclusivo de doña Hipólita De la Fuente y su familia, era un asiduo comprador
del cotizado metal.
A Isaac Tenoch no solo le gustaba la oscuridad de las minas; también le gustaba adentrarse en las cuevas y mezclarse con los murciélagos: quería conocerlos y hasta comunicarse con ellos. En otros momentos disfrutaba platicando con los compañeros mineros de su padre. Con ellos tenía absoluta confianza y se sentía con la libertad de platicar de lo que quisiera sin sentirse incómodo.

Trataba de sacarle el máximo provecho a todo lo que escuchaba, particularmente a las historias que solían contarle, como la de la conquista de Tenochtitlán, que habían llevado a cabo los colonizadores españoles estableciendo allí la capital del Virreinato de la Nueva España.
Doña Francisca tenía una discapacidad visual, además de su jorobada espalda y dificultades para caminar. Solo podía ver con el ojo izquierdo: el otro lo había perdido durante su juventud en un desafortunado accidente ecuestre o, al menos esa era la versión que siempre contaba, pues nunca hubo forma de comprobarlo. Siempre vestía de negro y era una mujer muy adelantada para su época. Sus pensamientos iban siempre un paso por delante de los demás. Era una mujer sabia y entendía perfectamente que la felicidad no está en las riquezas materiales. Disfrutaba enormemente estando tranquila en su casa, cocinando para su familia y contándole historias fascinantes y misteriosas a su nieto. Sabía muy bien cómo captar su atención, y estaba segura de que quedarían guardadas en su memoria para siempre.
Isaac Tenoch sentía estas historias como si él las estuviera viviendo en carne propia y se imaginaba cómo era el mundo desde esas misteriosas y creativas perspectivas. Siempre escuchaba los cuentos en la mañana temprano antes de ir a la escuela, pero esa mañana en particular fue muy especial… y, tristemente, la última. Esa historia marcaría la vida de Isaac Tenoch para siempre.
«Y así fue como el esclavo conquistó a la reina», concluyó su abuela cerrando el libro rápidamente y mirando a su nieto. Disfrutaba dejándolo con ganas de más. «Vamos, Isaac, ya sabes: tienes que prepararte para la escuela, si no tus padres nos regañarán», advirtió.
Isaac Tenoch intentaba hablar, pero doña Francisca lo detuvo: «¡Anda, corre y, antes de irte, ve a dar de comer a las gallinas y al chancho y no olvides la mula! ¡La gran mula! ¡Y que no se te haga tarde, o la maestra te castigará!»
El niño la miró con cierta desilusión y su abuelita lo notó:
«Ve, hijito, ya después tendremos tiempo de continuar nuestra historia», doña Francisca acompañó su frase guiñándole el ojo.
«Pero, abuelita, no ha terminado de contar el final; siempre me hace lo mismo», se quejó Isaac Tenoch haciendo todo tipo de muecas cariñosas con su cara.
Doña Francisca le dio unos suaves golpecitos con su dedo índice en la cabeza mientras le decía:
«Isaac Tenoch, eres un niño inteligente; saca tus propias conclusiones. Ya eres un hombrecito y el poder de tu mente no tiene límites. Recuerda que puedes imaginar y crear lo que tú quieras, siempre y cuando lo hagas con toda la fuerza y fe de tu mente y corazón», le dijo.

«Está bien, abuelita, me voy. ¡Pero después de la escuela le prometo que le traeré unas nueces, las más bonitas y deliciosas del mundo! Ya verá, abuelita», exclamó entusiasmado.
Agradecida y emocionada, doña Francisca se despidió.
«Anda pues, hijito, y yo te prometo que te contaré el final mientras nos comemos esas ricas nueces con el chocolate que te voy a preparar, pues yo sé que te encanta beberlo. Por cierto, ¿recuerdas que te conté que hace miles de años los nativos de Mesoamérica creían que las semillas de cacao fueron un regalo del dios Quetzalcóatl? Ya lo disfrutaban, con chiles y endulzado con miel, y hasta llegaron a usar las semillas como dinero … ¡Pero corre, corre, que es tarde!», concluyó la mujer con una leve tos.
Ya eran las siete de la mañana e Isaac Tenoch aún no había salido de su casa. El tiempo se le echaba encima. La clase comenzaba a las ocho y todavía tenía que alimentar a los animales y, después, por si fuera poco, cruzar el puente de una altura impresionante que cruzaba el río ofreciendo un espléndido panorama. A Isaac le gustaba pasar por allí para sentir el viento en la cara, correr con todas sus fuerzas para atravesarlo y observar a la distancia cada detalle que la naturaleza le ofrecía.
Después de un agitado y apurado trabajo dando de comer a los animales, salió corriendo lo antes posible. Ya un poco cansado, cruzó el puente caminando para darse un respiro y pensar en las palabras de su abuelita.
Isaac Tenoch muchas veces viajaba montando la mula de su padre, pero nunca cruzaba el puente con ella. Siempre la dejaba bien atada a uno de los extremos del mismo y se aseguraba de que tuviera agua antes de seguir caminando. En algunas ocasiones su padre lo alcanzaba para que no siguiera su trayecto solo. En otras, tenía que salir a trabajar temprano o en una dirección totalmente opuesta a la de su hijo, y así ocurrió ese día. El niño iba rumbo a la escuela pateando piedras con sus gastados zapatos, que eran la causa de las burlas de su maestra y compañeros, pues uno estaba roto y dejaba ver su calcetín.
Podía andar sin miedo porque aún no era época de víboras de cascabel. En su morral llevaba cuadernos y libros de distintas materias, aunque su clase favorita era la de Historia. En su interior también cargaba lápices de colores, pues muchas veces tenía clase de arte y otras pintaba en los recreos por gusto. Se iba acercando al otro extremo del puente mientras repetía las frases de su abuelita una y otra vez: «Ya eres un hombrecito y puedes imaginar y crear lo que quieras con toda la fe de tu mente y corazón». Desde ese día nada sería igual, y no por el cuento, sino por la valiosa lección de su abuelita.
Al cruzar el puente, un color violeta inundaba la vista. Unas plantas que crecían allí eran testigos diarios de las visitas y constantes aleteos de su visitante, que se posaba de cuando en cuando sobre ellas para alimentarse de su néctar y embriagarse con su perfume. La lavanda posee un aroma que fascina a estos pajaritos difíciles de atrapar, pero de una belleza tal que parece que cambian de color según el ángulo en que se les mira y la luz que los ilumina en ese momento. Sin pensarlo mucho, Isaac se abalanzó sobre él y con ágiles movimientos trató de atraparlo, pero el ave esquivó con enorme facilidad sus manos y siguió completamente libre.